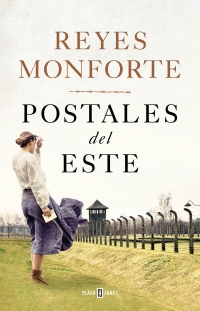Me encantan las novelas de Reyes Monforte. No hay ni una que no me haya gustado. Y es que esta escritora siempre me ofrece historias fascinantes y me descubre a personas, especialmente mujeres, que han tenido una vida de película. Es lo que ocurre con su última publicación, La condesa maldita (Plaza & Janés) donde nos narra la historia de María Nikolaevna O’Rourke, condesa de Tarnowska, que fue acusada en 1907 de instigar el asesinato del que era su prometido, el conde Pavel Kamarovsky. El crimen fue cometido en el palacio que el conde tenía en Venecia, a manos del que era su mejor amigo, el poeta y amante de la condesa, Nicholas Naumov. Tras el crimen, tuvo lugar un juicio que se convirtió en el primer caso mediático de la Historia, ocupando numerosas portadas de los periódicos en el mundo. La condesa Tarnowska fue una mujer que levantaba pasiones, a la que todo el mundo amaba y admiraba. Desconocía por completo la historia de esta mujer, así que La condesa maldita me ha parecido una novela increíble, cuya lectura os recomiendo desde ya.
Reyes Monforte visitó Sevilla, justo antes de Semana Santa y esto es lo que me contó.
Marisa G.- Reyes, un placer tenerte en Sevilla de nuevo. Otro año más y con otra novela. Y además, una novela como esta, que me tiene tan impresionada. Yo no conocía la historia de esta mujer, de Maria Nikolaevna O’Rourke, condesa de Tarnowska. Y creo que esto le pasará a mucha gente. Tus novelas están llenas de mujeres increíbles, de personajes femeninos que sufren mucho, que aman mucho, que lo pasan mal. Percibo que te gusta especialmente poner la mirada en esos personajes femeninos que son grandes protagonistas.
Reyes M.- Creo que de esto ya hemos hablado antes. Yo siempre voy buscando historias impresionantes, que impacten, que no sean muy conocidas. Da la casualidad de que suelen estar protagonizadas por mujeres, aunque ellas están rodeadas de muchos personajes masculinos. Pero no es algo premeditado. No voy buscando historias de mujeres porque las quiera devolver a la vida. Yo solo busco buenas historias. Y da la casualidad de que, de las diez novelas que he escrito, las diez son buenas historias protagonizadas por mujeres. A lo mejor, por eso llaman tanto la atención. Estamos acostumbrados a que nos cuenten las vidas de los caballeros, de señores que han hecho de todo, pero no nos han contado tantas historias protagonizadas por mujeres. Es verdad que, en todos mis libros, hay una protagonista principal femenina, pero son novelas muy corales. Sin los hombres no se entendería el papel de la protagonista y menos en el caso de la condesa Tarnowska.
M.G.- A través de tus novelas hemos conocido la vida de África de la Hera o de Lina Codina, cuya historia me encantó. Ahora te centras en la condesa de Tarnowska. ¿Cómo llegas a conocer la existencia de esta mujer?
R.M.- De casualidad. Fue a través de un amigo que vive en Venecia. Fui a visitarlo y él me llevó al palacio Maurogonato, donde se cometió el crimen hace más de un siglo, el 4 de septiembre de 1907. Hoy, el palacio lo han convertido en el hotel Ala Venezia, cuyo bar lleva el nombre de Tarnowska, y donde el cóctel más pedido es el cóctel Tarnowska, bastante fuertecito, según me han dicho. El bar lo han convertido casi en un templo dedicado a la condesa, con fotos suyas por las paredes. Los artistas locales han hecho obras de arte sobre ella. Hay fotos de sus amantes y de la víctima. También puedes ver recortes de prensa porque el crimen no solo se recogió en la prensa italiana, sino que también salió en el New York Times. Aquel fue el primer gran juicio mediático de la historia. Mi amigo me dijo que terminaría escribiendo una novela sobre la Tarnowska. Esto que te cuento fue antes de la pandemia. Pero empecé a investigar, a leer más sobre ella, y me enganchó su historia. Me dije que tenía que escribir sobre esta mujer, que parecía más un personaje de ficción que un personaje real.
M.G.- Sí, sí. Es que si te asomas un poco a su vida, y te das cuenta de que le pasaron muchísimas cosas.
R.M.- Sí, y todo con mucha intriga, mucha pasión, mucho amor, mucho odio, muchos celos, mucho sexo, mucho crimen. La condesa maldita y la propia condesa es un tratado de psicología, sobre todos los asuntos que asolan la condición humana.
M.G.- Era rusa, ¿no?
R.M.- Sí, sí. Hoy sería ucraniana, pero entonces era rusa. Ella era miembro de una de las familias más importantes de la alta sociedad de Rusia, muy cercana además a la corte zarista. De hecho, estuvo en la coronación del zar Nicolás II y también estuvo en la famosísima fiesta de disfraces que se celebró en el Palacio de Invierno en 1903, con motivo del 290º aniversario de los Romanov en el trono. Por cierto, la saga de La Guerra de las Galaxias se inspiró en aquella fiesta de disfraces para hacer su vestuario. Imagínate cómo sería aquello. Todo un escándalo.
La condesa Tarnowska era una celebridad. Fue una mujer muy admirada. No se perdía una en los salones de baile y en las fiestas más exclusivas de Kiev, de San Petersburgo, de Moscú,... Y por supuesto, tampoco de París o de Viena.
M.G.- Se casó muy joven con Wassily Tarnowski, un hombre que, digamos, la introdujo como en zonas muy oscuras.
R.M.- Sí, Wassily era un crápula, un mujeriego, un vividor. Ella se casó muy joven con él, cuando tenía dieciséis años. Huyó de la casa familiar para alejarse de la autoridad paterna. De los centenares de pretendientes que tenía, porque era muy guapa y atractiva, eligió al conde Tarnowska, al que el padre no podía ni ver. Fue él quien la introdujo en la prostitución consentida, en el mundo del masoquismo, de las fiestas alocadas, y de las drogas. Ella se dejaba llevar porque se debía a su marido y pensaba que aquello tenía que ser el matrimonio. Al final, se vio dando a luz a su primer hijo en la butaca de un baño, de una habitación de hotel, mientras su marido estaba yaciendo y pasándoselo bien con sus amantes. No con una, sino con varias. Hasta que ella se plantó y decidió dejar ser manipulada para pasar a ser la manipuladora. Dejó de ser sometida para ser ella la que sometía. Así, empezó a salir y a disfrutar de la vida. Al igual que la época estaba sedienta de revolución, pues ella también. Quería disfrutar al igual que disfrutaba su marido. Además, entendió que, como mujer de la época, el único poder que podía ejercer era el poder de la seducción. Y lo hizo sin importarle las consecuencias. Los hombres, sin ella pedirlo y para demostrarle su amor, se batían en duelo. Unos morían, otros quedaban malheridos, otros salían vivos de milagro. O se suicidaban, como su propio cuñado que, con dieciséis años se suicidó porque se enamoró de ella, y como vio que aquello era imposible, se suicidó colgándose de la ventana de la casa familiar. Había hombres que renunciaban a su riqueza, a su título nobiliario, a su familia, a su posición social,... Y todo porque caían rendidos bajo el brujo de la condesa, que era una especie de hechicera, sin ella pretenderlo. Eso sí, disfrutaba mucho de la situación, sobre todo, porque ella era la que dominaba, la que llevaba las riendas, y la que tenía el poder.
[Si prefieres oír nuestra conversación, dale al play]
M.G.- Todos los hombres se batían y perdían los papeles por ganarse el favor de ella.
R.M.- El favor, el amor y querían todo lo que te puedas imaginar, claro.
M.G.- Después de ese matrimonio, ella conoce a muchos hombres. Entre ellos, a la víctima, al conde Pavel Kamarowski. Ella orquesta su asesinato cuando se iba a casar con él.
R.M.- Sí. Ella terminó siendo acusada de instigar al asesinato de su prometido con la ayuda de sus dos amantes. En la novela se cuenta claramente, y se plantea si la condesa era realmente víctima o verdugo, inocente o culpable. Claro que participó pero, a ver cómo te cuento esto sin hacer spoilers. La condesa, muchas veces, actuaba movida por las circunstancias, o por las malas compañías, o porque no le quedaba otro remedio, o porque pensaba que, al final, no iba a pasar nada. Ten en cuenta que el autor material del crimen era un poeta. Un poeta que además tenía un problema con el alcohol y con el masoquismo. Por eso se enamoró tanto de la condesa porque ella era una maestra en eso, en dar placer a los hombres, cualquier tipo de placer que fuera. Además era el mejor amigo de la víctima. Kamarowski era su protector, su consejero, la persona que le había ayudado a publicar sus libros, porque era el mejor traductor de ruso de las obras de Charles Baudelaire. Es decir, que ella realmente nunca pensó que el poeta se fuera a atrever a matar a su mejor amigo. Lo que pasa es que fue borracho. Estuvo toda la noche bebiendo grappa. Se presentó en el palacio de Maurogonato y Kamarowski, como amigo, lo recibió con los brazos abiertos, y el otro le disparó cinco veces, alcanzándole cuatro disparos en el cuerpo. Lo mató porque no quería que Kamarowski se casara con la condesa, porque él la amaba y ella lo amaba a él. Bueno, los rusos conjugaban el verbo amar de un modo demasiado optimista, digamos. El crimen sorprendió mucho a la condesa porque ella esperaba que un poeta disparara con palabras, o con la pluma, pero no con un arma.
M.G.- En esta novela vamos a encontrar amor, venganza, odio,... Son las grandes pasiones que siempre han movido al ser humano.
R.M.- Sí, claro, y siguen moviéndolo exactamente igual. Lo que pasa es que es con menos glamur porque claro, estamos hablando de la sociedad brillante de la Rusia zarista, del cosmopolitismo de la Costa Azul, de la coronación de Nicolás II, de la Exposición Universal de París, de aquella Venecia de los palacios de la aristocracia europea,... Entonces todo eran joyas, dinero, oro, con mucha pompa pero sigue pasando hoy. Acuérdate de lo que pasó, por ejemplo, en Cataluña, con el caso de la guardia urbana. Aquello fue más cutre, más de andar por casa, pero en el fondo es lo mismo, la historia de una femme fatale. Pero ocurre que el foco de atención siempre se pone sobre la mujer. Lo mismo puede ser tan culpable, tanto el autor material como el autor intelectual, como ocurrió con la condesa. Y toda la prensa internacional centró las culpas y, sobre todo, el foco mediático en la condesa. ¿Por qué? Pues porque sabía que vendía, porque era un personaje que vendía periódicos, era la gallina de los huevos de oro porque, de la misma manera que seducía a los hombres, seducía a todo el mundo. De hecho, las mujeres en Venecia empezaron a vestirse y a peinarse como ella.
M.G.- O sea, ¿no la odiaban?
R.M.- No, no. No la odiaban.
M.G.- Es que te quería preguntar precisamente por eso. Si las mujeres la admiraban también.
R.M.- Si empezaban a imitarla. ¿Tú te acuerdas del fenómeno Bonnie and Clyde? Bueno, ellos sí eran asesinos pero a su alrededor había mucha fascinación enfermiza. La condesa tenía un magnetismo casi animal, un poder de seducción que ejercía incluso cuando no era consciente de ello. Y fíjate que, en el juicio, eligieron a un juez de 75 años, ya jubilado. Lo pusieron al frente porque pensaron que, con 75 años, y te hablo de 1910, que no son los 75 años de ahora, no caería rendido a los pies de ella. Pues según el New York Times, y teniendo en cuenta la sentencia que dictaron, también cayó rendido. Es más, uno de los carabineros que la escoltaban desde la prisión de la Giudecca al tribunal penal de Venecia fue retirado del servicio porque le fue descubierto un plan de huida para la condesa, pero sin que ella le hubiera pedido absolutamente nada. Y uno de los miembros del jurado también fue retirado porque se enamoró de ella y le escribió no sé cuántas cartas de amor. Y con ella no había cruzado ni una palabra. Pero sólo de observarla durante los días de juicio,... Es decir, que tenía algo.
M.G.- Levantaba pasiones.
R.M.- Eso, levantaba pasiones y bajos instintos. La gente quería estar en su presencia. De hecho, muchas mujeres de la alta sociedad veneciana se disfrazaban de campesinas para poder ir como público y no ser reconocidas. Querían estar cerca de la Tarnowska, verla, mirarla, escucharla, a ver si, como decía la prensa, era tan bella como para justificar un crimen. Como si las feas no pudieran justificarlo. Ella disfrutaba siendo el centro de atención. De hecho, durante los dos años y medio que estuvo en prisión preventiva, estudió italiano porque sabía que así iba a llegar mejor al jurado, al juez, a la gente de la calle, a todo el mundo. Al principio, tanto la prensa como la ciudadanía, empezaron a llamarla la nueva Mesalina, la nueva Lucrecia Borgia, la Circe moderna, la nueva Cleopatra, la nueva Salomé,... Le gritaban «¡a la horca!», «¡pena de muerte!», «¡asesina!», y tal. Pero en cuanto declaró como acusada y se retiró el velo que siempre llevaba, se escuchó un rumor, un «¡oh, qué bella, qué guapa es la condesa!». El velo se lo quitó con mucha parafernalia porque sabía que era un momento importante. La prensa empezó a publicar que liberaran a la condensa Tarnowska, que no tenía culpa de nada. La gente de la calle empezó a arrojarle ramos de flores y cartas de amor, dulces, regalos.
M.G.- Y de una mujer tan fascinante, ¿cómo se sabe tan poco de ella? Porque creo que esta historia no se han difundido mucho.
R.M.- Al principio del siglo XX fue una locura. Era una mujer de la que todo el mundo hablaba, el rostro más conocido de la época. El asesinato se cometió en 1907 y el juicio fue en 1910. Durante décadas siguieron hablando de la condesa Tarnowska. Lo que pasa es que ya sabes que tenemos una memoria bastante cortita. Hoy, casi ni nos acordamos de lo que ocurrió hace una semana o un mes. Desde luego, yo no conocía su historia, pero esta mujer ocupó portadas de todos los periódicos del mundo.
M.G.- Como esta.
R.M.- La prensa de España también publicó alguna noticia. El Abc, por ejemplo, publicó una portada dedicada a la condesa Tarnowska y al juicio. Es que fue el primer gran juicio mediático de la Historia. Ella lo llenaba todo. Más que con fotos, le hacían dibujos porque en aquella época no todos los periódicos tenían la posibilidad de tener la tecnología necesaria para la fotografía. Fue muy conocida. De hecho, el director de cine Luchino Visconti, al conocer la historia de la Tarnowska se obsesionó, igual que todos los demás se obsesionaban con ella. Visconti quería llevar su historia al cine, a la gran pantalla, pero Mussolini se lo impidió porque decía que la condesa no era un buen ejemplo para las mujeres italianas. Sin embargo, el director de cine siguió intentándolo, escribió guiones y guiones, y después de la guerra contrató a Romy Schneider para hacer de la condesa, y a Marcello Mastroianni para hacer de uno de sus amantes. Pensó en llamar la película Muerte en Venecia, fíjate, pero luego rodó otra con ese nombre porque como vio que no había manera de hacer la que él quería de la condesa. Yo tuve la suerte de conseguir el guion de Visconti, de leerlo y me encantó.
M.G.- Muy interesante la vida de esta mujer. Y fíjate que, después del juicio, y después de pasar tiempo en prisión, ella sale libre, sigue su vida, y siguió teniendo amantes y maridos.
R.M.- Sí, sí. Lo único que hizo fue cambiar de nombre porque, claro, lo de condesa Tarnowska era como si hoy día dices Beyoncé. No iba a poder ir a ningún sitio porque todo el mundo la conocía. Así que se cambió de nombre pero no cambió de vida. Al final de sus días, sí que se asentó un poco. Se volvió a casar, esta vez con Alfred de Villemer, y sobrevivió a todos, a sus maridos, a sus amantes, a sus cómplices, a absolutamente todos.
M.G.- Y en la novela no solo te centras en el crimen y el juicio, sino que ahondas también en el pasado de la condesa. Un poco para que entendamos al personaje, sus motivaciones, y su comportamiento.
R.M.- Sí. La novela comienza con el crimen y luego sigue con el proceso judicial. Hay una frase del comisario que llevaba la investigación, que dice que todo crimen tiene su historia. Porque no se creían que una mujer como la condesa se pusiera a planear el asesinato de su prometido por un seguro de vida de medio millón de liras. Si se hubiera casado con él, hubiese tenido millones y millones. No tenía sentido. Si esta mujer no necesitaba el dinero. Pero el comisario decía que para entender un crimen y para que todo case bien, hay que conocer su historia. Y por eso, en la segunda y en la tercera parte del libro, se cuenta la historia de la condesa, para que entendamos cómo llegó a esa situación, cuál fue su pasado, y cómo se vio en la posición de planear el crimen.
M.G.- Con toda la información que has manejado sobre esta mujer, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
R.M.- Todo. Lo que he tenido que hacer es un ejercicio concienzudo para decidir qué dejo fuera. Con todo lo que he dejado fuera hay casi para otra novela. Es que esta mujer no parece un personaje real, sino uno de ficción, a la que van pasándole cosas y más cosas. A mí me ha sorprendido mucho ese instinto, ese poder de seducción que tenía, y que traspasa las páginas de la novela.
El otro día, por ejemplo, Irene Villa decía que estaba leyendo La condesa maldita y que le daba lo mismo si la acusaban o condenaban, que ella era del equipo Tarnowska, que amaba a esta mujer. Incluso a través de las páginas de un libro o de una obra audiovisual tiene esa capacidad de seducir a la gente. Estás deseando que se libre, o que en el juicio le caiga la mínima condena, o que no le caiga nada porque conoces su historia y entiendes que, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ni los inocentes son tan inocentes, ni los culpables son tan culpables. Y al conocer su historia, entiendes que ella ha sido víctima antes que verdugo, si alguna vez fue verdugo, y ahí lo dejo.
M.G.- Y lo dejamos, sí. Has mencionado que su vida es más propia de la ficción que de la realidad. ¿Hay mucha ficción en la novela? Porque al principio del libro lanzar una advertencia.
R.M.- Sí pero solo para advertir al lector que hay partes noveladas, pero no me he tenido que inventar grandes cosas. A lo mejor, durante la coronación del zar Nicolás II, pues he novelado un poquito más, pero con datos reales. Es decir, no hay nada inventado pero sí están novelados los diálogos. Eso, claro, forma parte de la ficción.
M.G.- Reyes, y el juicio ¿cómo fue? Porque sé que tuvo lugar dos años y medio después de la acusación, y todo ese tiempo la condesa estuvo en prisión preventiva.
R.M.- Sí, pero no estuvo en prisión de cualquier manera. Hasta ahí podíamos llegar, ¡que ella era condesa! Así que tenía una celda de pago, que le pagaba su padre y otros admiradores secretos, que ni siquiera conocía. Ellos le enviaban dinero, flores, dulces,... Era una celda de prisión, pero ella tenía sábanas de seda, sus vestidos, sus libros, sus cremas y sus aceites para el cuerpo, para la cara, para el cabello. Además le pasaban la prensa diaria, tanto la nacional como la internacional. Es decir, no estaba en un hotel pero tampoco era una presa.
M.G.- Y en ese juicio intervino mucha gente, creo.
R.M.- Más de doscientos cincuenta testigos y centenares de especialistas. Solo a la condesa la examinaron veinticinco ginecólogos y psicólogos. Y la examinaron ginecólogos porque el equipo de defensa de la Tarnowska, que se lo curró muy bien desde el principio, quiso presentarla como una víctima de la mente perversa de los hombres; víctima de los prejuicios de la sociedad, ante una mujer guapa, seductora, inteligente, con ganas de libertad; y una víctima, también, de la salud mental. Este no fue solo el primer juicio mediático de la Historia, sino que fue también el primer juicio donde se admitieron los preceptos del psicoanálisis freudiano y la salud mental como eximente, aparte de los atenuantes por el consumo de drogas y alcohol, que eso hizo que las penas se redujera. Y los ginecólogos y los psicólogos la presentaron y la atestiguaron como una víctima. Y así está en las actas del juicio, porque no sólo tenía precedentes de locura en su rama materna, sino que los ginecólogos demostraron que, cuando dio a luz, se produjo un envenenamiento de su sangre y eso afectó a su actividad mental. Si lo hubiesen cogido a tiempo, la hubiesen operado en su momento, después de dar a luz, y no hubiese pasado nada. Pero bueno, la presentaron como una víctima y como tal quedó en gran parte del proceso.
M.G.- Esta vida es para llevarla al cine.
R.M.- Sí, a ver si tengo más suerte que Visconti. Es una historia que tiene muchas posibilidades, en la que hay crimen, intriga, pasión, sexo,....
M.G.- No le falta nada.
R.M.- Absolutamente nada.
M.G.- Bueno, Reyes, un placer el conversar contigo. Estoy deseando ponerme con esta novela porque es fascinante. A medida que vas conociendo más sobre ella, te va enganchando cada vez más.
R.M.- Te va enganchando la historia y te va enganchando ella.
M.G.- Exactamente.
R.M.- Y entiendes a la doncella que tenía, a Elisa Perrier que, por cierto, fue detenida, encarcelada y juzgada. Aunque luego fue la única que quedó libre. Pero la entiendes porque Elisa tenía una dependencia de la condesa que no tiene explicación, pero así era.
M.G.- Pues esperemos ver esta historia en la tele o en el cine. Un placer, Reyes.
R.M.- El placer siempre es mío. Gracias.
Sinopsis: Septiembre, 1907. Movido por los celos, el joven traductor ruso Nikolái Naumov dispara contra el conde Kamarowski en su palacio de Venecia al saber que contraerá matrimonio con la mujer que ama en secreto. Cuando el conde muere, la investigación policial apunta a su prometida, la condesa Tarnowska, como instigadora del crimen pasional junto con otro de sus amantes, el abogado Donato Prilukov. Tres años después comienza el juicio más escandaloso de la época, un proceso que sacudió los cimientos de la sociedad, revolucionó la prensa y cambió el sistema legal judicial admitiendo el psicoanálisis freudiano. Señalada como la primera femme fatale del siglo XX surgen dudas: ¿es la condesa culpable o inocente? ¿Víctima o verdugo? No hay crimen sin historia. La condesa maldita narra los días de una mujer arrolladora que coleccionó amantes, desafió los tabúes más férreos del momento y nunca renunció a su libertad.